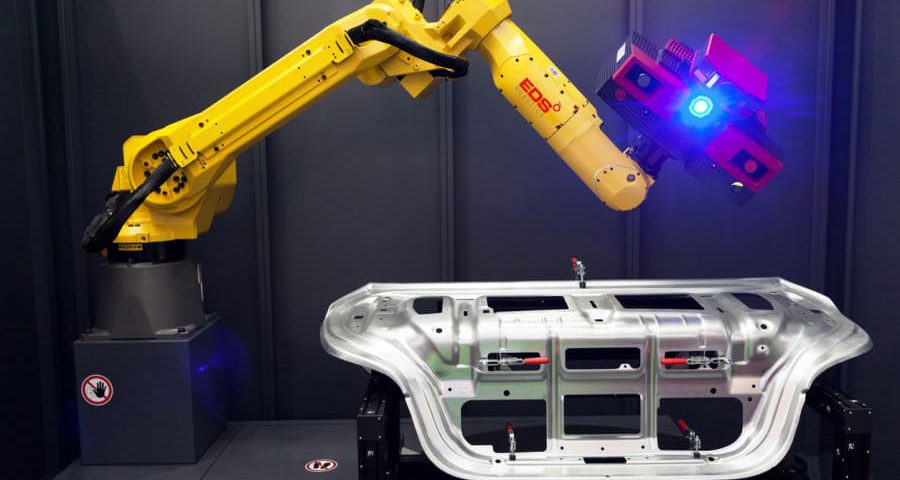Todos conocemos los argumentos. Los beneficios de las bicicletas han sido incansablemente elaborados; una bicicleta urbana mejora la salud, alivian la congestión, ahorran dinero, utilizan menos espacio y proporcionan un transporte eficiente con cero consumo de combustible y cero emisiones de carbono.
La culminación de una población sobre dos ruedas puede tener un impacto drástico en el bienestar general de una ciudad. Sin embargo, ninguno de ellos se acerca al aspecto más significativo del uso de la bicicleta, un factor que no puede cuantificarse pero que tiene un valor infinito para quienes luchan por mejorar sus comunidades.
El elemento más vital para el futuro de nuestras ciudades es que la bicicleta es un instrumento de comprensión experiencial.
En bicicleta urbana, los ciudadanos experimentan su ciudad con profunda intimidad, a menudo por primera vez. Para un automovilista habitual, hacer en cambio ese trayecto de tres o cuatro kilómetros en bicicleta es diezmar un enorme muro entre ellos y sus comunidades.
En un coche, el mundo se reduce a una mera ecuación: «¿Cuál es la ruta más rápida de A a B?», se preguntará uno al arrancar el motor. Esto conduce invariablemente a una cascada de hormigón de autopista que pasa volando a velocidades incomprensibles. Su entorno, los barrios que componen sus comunidades, la belleza de la arquitectura, los inmensos problemas sociales de las zonas desfavorecidas, los rostros de los vecinos… todo ello se convierte en un borrón conceptualmente abstracto desde el asiento del conductor.
Sí, la bicicleta es una máquina de transporte asombrosamente eficaz, pero en la ciudad es mucho más. La bicicleta es una nueva visión para el ciego. Es una emocionante herramienta de comunicación, un dispositivo para experimentar la belleza y los males del contexto urbano. No se puede hacer la vista gorda ante una bicicleta: hay que reconocer su comunidad, toda ella.
He aquí el arma secreta del renacimiento urbano.
Los que luchamos por nuestras ciudades lo hacemos porque muy pocos ven los problemas y muy pocos entienden las soluciones. Pasan literalmente de largo, demasiado ocupados para ver, demasiado rápido para comprender.
No puedo acercarme al ciudadano medio y explicarle las complejidades innatas de las relaciones entre el uso del suelo y el transporte, cómo la densidad es vital para la sostenibilidad urbana, cómo nuestros desarrollos inmobiliarios en expansión están construidos sobre arenas movedizas económicas, cómo nuestras autopistas destrozan el tejido urbano como una daga oxidada, cuán profundamente se enriquecerían nuestras vidas con un compromiso colectivo con el urbanismo.
Aparte de ojos vidriosos, me encontraré con indignación. Nadie quiere que le digan que debe modificar radicalmente su estilo de vida, por muy bien que se lo vendan.
La bicicleta urbana no necesita que la vendan. Es económica, divertida, sexy y casi todo el mundo tiene ya una escondida en algún lugar de su garaje.
Invita a un automovilista a dar un paseo en bici por tu ciudad y al final del día estarás pedaleando con un urbanista. Ni la más elocuente de las conferencias sobre ciudades habitables y diseño sostenible puede competir con la experiencia vivida desde el sillín de una bicicleta.